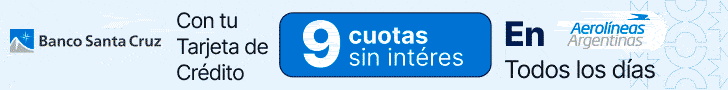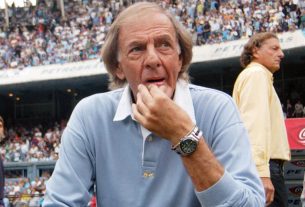Cuando pensamos en los momentos clave del desarrollo humano, solemos mirar hacia los primeros años de vida —los hitos del lenguaje, el caminar— o hacia la adolescencia, con sus emociones a flor de piel. Pero entre esos dos mundos existe una etapa fundamental que, sin embargo, ha sido poco estudiada: la infancia intermedia, ese espacio entre los 6 y los 12 años.
Este periodo —a veces llamado en Alemania la «pubertad de los dientes flojos»— es mucho más que una transición silenciosa. Es, en realidad, una época de enormes transformaciones en el cerebro, las emociones y la identidad.
El inicio de la construcción de la identidad
A esa edad, los chicos ya no dependen por completo de los adultos para calmarse o para tomar decisiones sociales. Empiezan a desarrollar una mayor autonomía emocional, a comprender mejor sus sentimientos, a experimentar contradicciones (como sentirse feliz y triste al mismo tiempo), y a preguntarse con más profundidad quiénes son y cómo encajan en el mundo que los rodea.
También comienza a formarse una idea clave: la identidad propia en relación con los demás. Como explica Evelyn Antony, investigadora de la Universidad de Durham, esta etapa es vital para entender cómo piensan y sienten los otros —una habilidad conocida como “teoría de la mente”— y eso impacta directamente en la calidad de sus vínculos.

Malhumor, dudas y empatía
¿Te sorprende que un niño de 6 años tenga un arranque de enojo digno de un adolescente? No es casualidad. A falta de hormonas, lo que se activa en estos años es una reorganización profunda del cerebro, que pone a prueba sus herramientas emocionales. Aparecen frustraciones nuevas: tener que hacer amigos por sí mismos, encajar en un grupo, o ser rechazados por sus pares.
Pero también es el momento en que aprenden a reevaluar cognitivamente lo que les pasa. Una dificultad en la escuela ya no significa “soy tonto”, sino que puede transformarse en una oportunidad para probar otra estrategia.
Y lo más interesante: esta madurez emocional también se refleja en su capacidad para ser empáticos y actuar en consecuencia. Estudios recientes mostraron que, entre los 7 y 11 años, muchos chicos se inclinan a proteger a quienes son excluidos en juegos o grupos, mostrando señales claras de solidaridad y sensibilidad social.

Un cerebro que se reconfigura
Los avances en neurociencia hoy permiten ver con más detalle cómo estas habilidades no solo son observables en la conducta, sino que tienen correlato en el cerebro. Por ejemplo, se detectaron cambios en las zonas relacionadas con la autorregulación emocional y la toma de perspectiva: los chicos empiezan a pensar cómo se siente el otro y por qué actúa así.
Pero también aparece una consecuencia menos feliz: la autoconciencia y las dudas. Se vuelven más conscientes de cómo los ven los demás, y con eso también puede llegar la inseguridad, el miedo al rechazo, la timidez. Esa voz interna que los interroga: “¿y si no les caigo bien?”

El poder de las conversaciones
¿Qué pueden hacer madres, padres, docentes o adultos cercanos? Mucho.
El llamado “coaching emocional” —es decir, escuchar, validar y guiar sin juzgar— puede marcar una diferencia enorme. Ayudarlos a entender que sus emociones son válidas, a reinterpretar lo que ocurre y a pensar juntos el comportamiento de otros, fortalece no solo su inteligencia emocional, sino también su capacidad de empatía y su seguridad personal.
Un momento clave que merece más atención
Entre los 6 y los 12 años, se gesta gran parte de lo que seremos en la adolescencia y adultez. No es solo una etapa de “espera” entre crecer y rebelarse, sino un laboratorio emocional, social y cognitivo de vital importancia.
Como adultos, quizás sea momento de prestar más atención a esa etapa olvidada. Porque allí, en esos años de dientes flojos, amistades nuevas y emociones intensas, los chicos no solo crecen: empiezan a encontrarse con quienes son.